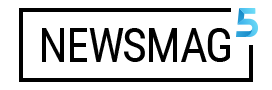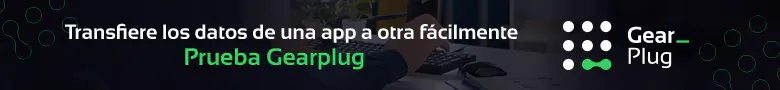Martes, Diciembre 6 de 2022
Una sobreoferta de espectáculos teatrales, conciertos y exposiciones que enloquecen a quienes quieren verlo todo ha caracterizado estos dos lluviosos meses de octubre y noviembre. Y en diciembre aún no para.
Por Sandro Romero Rey
La noche en que se presentaba la última función de la ópera Elíxir de amor, puesta en escena por el director de cine Sergio Cabrera en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, se exhibió, en única proyección, el documental Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz, de su colega Marta Rodríguez, en la Cinemateca de la capital colombiana. Había que escoger. El hecho no pasaría de ser más que una trapisonda del destino si no sucediera con sospechosa frecuencia que, entre los meses de octubre y noviembre, se concentran, una detrás de otras, las principales actividades culturales en el país. Hay muchas explicaciones, pero no todas suenan convincentes. La que se argumenta con mayor frecuencia es la de la ejecución de los dineros oficiales. Al terminar el año hay que cerrar los presupuestos antes de que las doce campanadas del 31 de diciembre indiquen que las cuentas no pueden quedar pendientes. Y todos corren a cuadrar caja. Porque cuando llega la Navidad se da por sentada la leyenda urbana de que a la gente se le olvida que el arte existe. Y se cierran casi todos los teatros, con excepción de las orquestas que interpretan el Mesías de Händel.
Entre octubre y noviembre, el asunto se complica. El Festival de Teatro y Circo se tropieza con la Muestra de Documental; la sospechosa “retrospectiva” de Banksy (que por sospechosa no deja de ser interesante) compite con ArtBo y, poco tiempo después, se estrella con la exposición de los cuarenta años de Mapa Teatro
Es estimulante ver cómo, en una ciudad de casi diez millones de habitantes como Bogotá, crecen las actividades artísticas de una manera inatajable. Pero, al mismo tiempo, uno se pregunta cuál es el público que va a ver conciertos de rock o música clásica, obras de teatro, cine colombiano, experiencias circenses, salones de artistas visuales, fechas celebratorias, festivales al parque, presentaciones de libros o incluso coloquios virtuales. El fin de la pandemia, todo hay que decirlo, ayudó a que los espectadores salieran en estampida a poblar los centros culturales y, tanto las librerías como los teatros, se vieron favorecidos cuando los habitantes de las distintas ciudades colombianas se quitaron los tapabocas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el mayor perjudicado ha sido el mundo audiovisual. La crisis ya se veía venir y los festivales más prestigiosos del planeta habían dado la voz de alerta: el streaming no podría remplazar las proyecciones en salas oscuras y colectivas. Pero la vida nos encerró a los seres humanos, plenos de computadores, de celulares, de “teatros en casa” y de televisores inteligentes. Al regresar a la vida, nos preguntábamos si era necesario buscar el cine o dejar que el cine llegase a nosotros. Nadie cayó en la cuenta de que una proyección es una experiencia irremplazable, así haya espectadores a nuestro lado que comen perros calientes, o seres indefinibles que contestan el teléfono celular en la mitad de una proyección de una ópera desde el MET neoyorkino. Nadie entiende qué pasa o qué va a pasar con eso que alguna vez llamamos cine. Finalizando el mes de noviembre, había tres películas colombianas en el Centro Comercial Avenida Chile (acababa de pasar una cuarta). La Cinemateca de Bogotá se ha convertido en un refugio para los nuevos realizadores que agotan las entradas para sus tres salas de proyección y combinan sus experiencias con ciclos especializados donde predominan las nuevas tendencias audiovisuales. Todo esto está muy bien, por supuesto, salvo que pareciera irse consolidando una tendencia: la de la creación de “nichos” en los que los del teatro van a ver a sus colegas del teatro, los del rock a los del rock, los de la danza a los danzarios y los indignados a las conferencias sobre indignación.
Entre los meses de octubre y noviembre se concentran, una detrás de otras, las principales actividades culturales en el país. Hay muchas explicaciones, pero no todas suenan convincentes. La que se argumenta con mayor frecuencia es la de la ejecución de los dineros oficiales.
Al encontrarnos ante esta atomización del arte, los que asumimos en la vida la profesión de espectadores, los que queremos “ir a todo” no podemos hacerlo. Nos tropezamos con las representaciones express, las que duran lo que les dura el presupuesto de una beca o las que se resignan a la urgencia de los exhibidores. Si bien es cierto que una gran ciudad como París, Londres o Nueva York vive y se nutre de la pluralidad de sus experiencias artísticas, no deja de ser preocupante que la oferta cultural de una ciudad como Bogotá (o como Medellín, o como Cali) termine siendo para espectadores que son, al mismo tiempo, intérpretes. Antes de la pandemia ya se veía venir una catástrofe con la lenta desaparición del Festival Iberoamericano de Teatro, el cual acogía amplias masas de asistentes. Cuestionado o alabado desde las distintas orillas de nuestros riachuelos culturales, es evidente que su extinción dejó un vacío tremendo en una ciudad (y, por extensión, en un país) donde las manifestaciones artísticas provenientes de otras latitudes se convertían en privilegiadas excepciones a la regla. Y había que conformarse con creer que Colombia era el ombligo del mundo. Duele reconocer que “con Fanny Mikey sí se podía y sin Fanny no se pudo”. Pero la triste realidad le dio la razón al absurdo. Por fortuna, las artes vivas han tenido un renacimiento a todos los niveles y sorprende gratamente ver al Teatro Nacional La Castellana, al Teatro Colón, a los teatros de cámara y a las salas experimentales llenar sus aforos con las experiencias locales.
Empero, entre octubre y noviembre, el asunto se complica: el Festival de Teatro y Circo se tropieza con la Muestra de Documental; la sospechosa “retrospectiva” de Banksy (que por sospechosa no deja de ser interesante) compite con ArtBo y, poco tiempo después, se estrella con la exposición de los cuarenta años de Mapa Teatro (quizás el acontecimiento cultural más importante que se vive en Bogotá finalizando el 2022); los festivales de cine se multiplican como conejos a lo largo y ancho del país… y, para completar el tumulto, los aguaceros. Ya se ha convertido en un chiste local la maldición de la lluvia cada vez que se anuncia una nueva edición del amado Rock al Parque. Este año el asunto se extendió a dos fines de semana, con sutiles divisiones temáticas al orden del día. Por fortuna, la expectativa no cesa y el público se prepara como lo hizo desde su fundación en 1994. Sacando la calculadora, pareciera que aglutinar la cultura en segmentos o grupos sociales que garanticen la asistencia es una solución eficaz ante el aparente escepticismo de espectadores heterogéneos. Valdría la pena analizar qué ha sucedido en Cali con su temporada de eventos culturales, todos concentrados al final del año (feria del libro, festival de cine, festival de teatro, bienal de arte contemporáneo, festival de salsa, festival Petronio Álvarez…): el gran desafío es que dichos acontecimientos se conviertan en impulsores de una vida cultural que debe ser continua y no solo un paréntesis en una ciudad que después le dará la espalda a la cartelera cotidiana de salas de teatro, de exposiciones, de cine o de diversión.
Es estimulante ver cómo, en una ciudad de casi diez millones de habitantes como Bogotá, crecen las actividades artísticas de una manera inatajable. Pero, al mismo tiempo, uno se pregunta cuál es el público que va a ver conciertos de rock o música clásica, obras de teatro, cine colombiano, experiencias circenses, salones de artistas visuales, fechas celebratorias, festivales al parque, presentaciones de libros o incluso coloquios virtuales.
Para completar la expectativa, el nuevo Ministerio de la Cultura, ahora denominado Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (MiCASa) se lanza con un ambicioso proyecto denominado “Estallido Cultural”, juego de palabras que salta a la vista. La apuesta de la ministra Patricia Ariza y su equipo de colaboradores es la de darle una dimensión popular e incluyente a todas y cada una de las actividades creativas que se gestan en el país, cobijándolas dentro de la gran carpa de la Paz, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. No sabemos si la instrumentalización del Arte como vitrina de un país que nace de sus propias cenizas vaya a ser eficaz. De todas maneras es una apuesta valiente, en la que se intentan cambiar los paradigmas, sin que desaparezcan las otras opciones a las que tradicionalmente estamos acostumbrados los espectadores de las obsoletas “bellas artes”. Las cartas están sobre la mesa y las múltiples agendas ideológicas parecieran tomarse los escenarios con sus respectivas urgencias. La vida da muchas vueltas y lo que hoy pareciera una verdad de a puño, el mañana se encargará de ponerlo en tela de juicio, de acomodarlo a las nuevas coyunturas que cambian como los caprichos de los seres humanos. Ya veremos.
Pareciera irse consolidando una tendencia: la de la creación de ‘nichos’ en los que los del teatro van a ver a sus colegas del teatro, los del rock a los del rock, los de la danza a los danzarios y los indignados a las conferencias sobre indignación.
Lo que no desaparece es la polémica, la diatriba, el conflicto y, cómo no, el insulto: la versión del Elíxir de amor que dirigió Sergio Cabrera fue cuestionada por utilizar el universo de la Guajira para cantar las arias de Donizetti, en medio de un desierto tropical. Aunque el resultado fue a todas luces fascinante, con ecos de los Pájaros de verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, pero con el distanciamiento galante de los anacronismos. Sin embargo, los fundamentalistas de uno y otro lado no se dieron por bien servidos. Como los espectadores de Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz de Marta Rodríguez que se dividieron entre los que valoraron su valentía y los que consideraron que la película es una forma discreta y crepuscular de lavarse las manos. No importa: los tiempos están diseñados para las batallas del Arte, siempre y cuando estas no terminen convirtiéndose en la continuación de la violencia por otros medios. Mientras tanto, los aguaceros no ceden. Parecen instalados mucho más de los “cuatro años, once meses y dos días”, aquellos que bañaban el capítulo dieciséis de los Cien años de soledad de García Márquez. Esperemos que los diluvios culturales de octubre y noviembre se extiendan durante todo el año, antes de que la tempestad borre la calma.