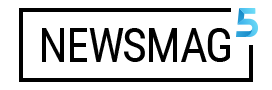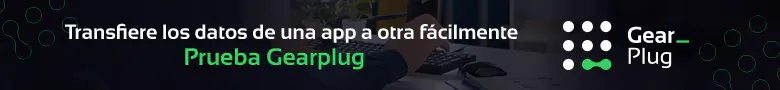‘Los Fabelman’, una de las grandes protagonistas de esta temporada de premios cinematográficos, se estrenó la semana pasada en Colombia. Esta autoficción del legendario Steven Spielberg parece, a primera vista, algo muy lejano del cine que lo hizo famoso y millonario, pero no lo es tanto. En ella vemos la persistencia de la visión de un hombre que conoce a fondo los secretos del cine y los utiliza para crear fábulas de redención.
En los airados años ochenta, cuando empezó mi cinefilia, era de buen recibo –más aún, era casi una obligación– subestimar a Steven Spielberg. Las acusaciones contra él eran sumarias: había facilitado la plastificación del cine, su conversión en un parque de atracciones. Películas suyas como Tiburón, E.T. o la saga de Indiana Jones se veían como una sucesión de fórmulas para lograr una fácil adhesión sentimental del público y lo que se valoraba de ellas, si acaso, era su condición de fenómenos de mercado o de productos emblemáticos de la cultura de masas.
Por fortuna, el tiempo con su afabilidad a veces nos depara la suerte de superar prejuicios. Para llegar a sus siempre impresionantes niveles de eficacia narrativa, Spielberg entró a fondo en los secretos del cine. Los Fabelman, la última película del director, habla de los inicios de un amor correspondido entre las cámaras y las imágenes en movimiento y un muchacho de origen judío que crece en Arizona. El nombre del chico es Sam y es el alter ego de Spielberg en la ficción que el director construye con materiales de su propia vida. Será tarea de exegetas discriminar qué es fiel y qué es invención entre la madeja de acontecimientos que se narran en Los Fabelman. Basta decir, por ahora, que las piezas ajustan y que todo es verosímil.
Spielberg muestra el proceso de formación de una mente creativa. Sam descubre, progresivamente, una técnica –el cine– y cómo este artefacto mecánico puede darnos versiones ampliadas de la vida. La cámara ve más que nuestros limitados ojos, descubre secretos dolorosos, proyecta versiones ideales de los seres y las cosas. Ni Spielberg ni sus personajes lo pondrían en esos términos, pero toda la magia de la película está contenida en esa revelación del poder de una máquina maniobrada con destreza.
Vea un avance de Los Fabelman:
La narración sigue la estructura de un coming-of-age, un viaje de formación en el que Sam, niño y adolescente, padecerá la ruptura de la unidad familiar –la pérdida de ese primer paraíso–, y la sensación de no pertenencia por su condición de judío. Será testigo también de la frustración de su madre (interpretada magníficamente por la gran Michelle Williams) y del carácter algo pusilánime del padre. Pero Spielberg mira compasivamente a sus personajes y al entorno, construye fábulas de reconciliación. Los Fabelman sería otra película más sobre el trauma a la manera americana si todas esas experiencias dolorosas no estuvieran desplazadas por la aparición del cine como redención de la realidad.
Sam recorre un largo camino, desde su escena primitiva (cuando sus padres lo llevan a ver The Greatest Show on Earth, una película de 1952 dirigida por Cecil B. DeMille) hasta que, contratado como ayudante de un estudio, tiene la preciosa oportunidad de conocer al mejor director de cine, a una leyenda. No diré cuál es, ni quién lo interpreta, para no arruinar la sorpresa. Solo pido que tomen nota del lugar que en la poética de Spielberg tiene lo superlativo, lo que excede toda norma. Esa también es la sencilla lección que el muchacho recibirá del legendario director.
Al ver el desastre que causa el choque de unos trenes con un auto y un convoy en The Greatest Show…, Sam entra en una especie de shock. Su madre, que es una artista sin arte, le regala entonces unos trenes de juguetes que Sam filmará con una cámara incipiente: el artista en formación está aprendiendo sobre cómo la mirada, mediada por la cámara, construye mundos y acerca de todo lo que puede ser manipulado para crear algo mejor que la realidad.
Voy a tomar prestada esta frase del escritor Roberto Calasso para definir el toque Spielberg: “momentos de la existencia en los que el tiempo y la extensión son profundos, y el sentimiento de la existencia queda inmensamente aumentado”. La película que el joven Sam filma en un día de playa con sus compañeros de colegio es toda una declaración sobre el poder de cine para ofrecer esa sensación de grandeza y opulencia. El cineasta en ciernes ennoblece a su enemigo (el chico de belleza aria que le hace bullying) a través de la luz, el encuadre y el montaje. La conversación que Sam tiene con él, después de que todo el grupo de estudiantes ve la película, está llena de una intensidad dolorosa, del deseo de aceptación de alguien que ha sufrido la marginación (y también de la fragilidad existencial de los victimarios): está llena de compasión.
Cuando yo veo trenes en cine, pienso menos en los trenes llegando a la estación que filmaron los Lumière y con los cuales nació el cine, o en los trenes como escenario de una protopelícula del oeste tipo Asalto y robo de un tren (el corto dirigido por Edwin S. Porter en 1903), y más en los trenes cargados de judíos deportados a Auschwitz o Treblinka. Pensé que los trenes de Los Fabelman evocaban la Shoah, que un Spielberg maduro enfrentó como gran asunto en La lista de Schindler. Y cuando vi esa exaltación del cuerpo y la belleza aria y masculina en la película playera de Sam, quise entenderla como un comentario irónico sobre el cine de Leni Riefensthal, la cineasta alemana pronazi que hizo hermosas películas propagandísticas.
Creo, sin embargo, que exagero en la interpretación. Si bien el Spielberg que hoy conocemos es orgullosamente judío, en él sigue prevaleciendo el gran entertainer. En Los Fabelman los personajes atraviesan por lances que los desgarran, pero la película es amable, luminosa e idealista. ¿Para qué quieres dedicar la vida a algo que te va a despedazar?, le pregunta el famoso director –casi al final de la película– al temeroso y fascinado Sam. En ese momento, el joven no tiene una respuesta. Pero en el cine de Spielberg sí que la encontraremos.