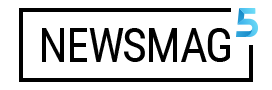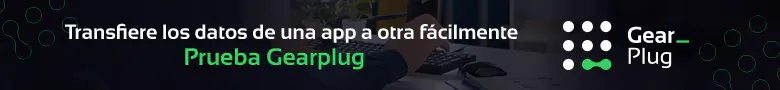A finales de los 70 y principios de los 80 era completamente normal que todo el mundo fumara hierba y tomara anfetaminas y tranquilizantes», dice Allegra Curtis. Intenta sentar así las bases de lo que fue la convivencia con su padre, Tony Curtis. Lo que Allegra entiende por «todo el mundo» son los famosos de Hollywood con los que ella convivió de los 7 a los 16 años, una etapa de su vida que recuerda como «maravillosa» y en la que centró su biografía-homenaje a su padre –fallecido en septiembre de 2010 a los 85 años– titulada Mi padre y yo.
Allegra es la cuarta de los seis hijos que tuvo la leyenda del cine, pero dada la poca duración de los matrimonios del actor, que se casó seis veces, es la que más tiempo pasó con él y la que tuvo una relación más cercana incluso en sus últimos años.
La historia de Allegra comienza en Argentina en 1962 cuando Tony Curtis, entonces de 36 años y casado con Janet Leigh, conoce a la actriz alemana Christine Kaufmann durante el rodaje de Taras Bulba, una película de cosacos sin mayor trascendencia para el cine, pero clave en la vida de Curtis, porque finiquitó definitivamente su matrimonio con Leigh, considerada la pareja más feliz de Hollywood.
Curtis queda prendado de la bella Christine, pero el romance presentaba una pega: ella tenía 17 años. Inconveniente que, por supuesto, no impidió que se quedase embarazada apenas cumplidos los 18, momento en el cual se formalizó el divorcio con Leigh.
La bella alemana y Curtis se casaron en Las Vegas, con Kirk Douglas como padrino, y poco después nació Alexandra, su primera hija. Dos años más tarde, en 1966, lo hizo Allegra. Apenas había cumplido un año cuando sus padres se divorciaron y las niñas se fueron a vivir a Alemania con Christine.
Pero a los siete años todo cambió. Sus padres decidieron que las niñas se fueran a vivir a Bel Air con su padre y su tercera esposa, Leslie Allen. «Fue una época maravillosa, aunque echaba mucho de menos a mi madre, que vivía en Alemania. Teníamos una casa de verano junto al mar. Venían de visita estrellas como Mick Jagger, Eric Clapton o Cher. Mi padre era un espíritu libre: se paseaba por la casa en calzoncillos y le importaba muy poco lo que pensaran los demás. Yo lo pasaba un poco mal cuando mis amigos venían a casa», recuerda Allegra, que disfrutaba siendo hija de un actor tan famoso. «Yo era muy abierta de niña y solía decir enseguida quién era: ‘Hola, soy la hija de Tony Curtis’. De esa forma me aseguraba gustar a los demás.»
Cuando Allegra nació, Curtis ya había hecho sus mejores películas, era una celebridad, pero empezaba a tener serios problemas con las drogas y el alcohol. «Era normal en esa época tomar drogas –prosigue Allegra–. Larry Hagman [el futuro J.R. de Dallas] se pasaba a menudo por casa. Mi padre y él se sentaban en el borde de la piscina con sus sombreros de vaquero, se fumaban unos porros y se echaban unas risas».
Pero no eran solo unos porros. El propio Curtis reconoció que desde mediados de los 50 había consumido de todo, incluido heroína y cocaína. Sufría depresiones y era hipocondriaco, a tal punto que tenían que calentar el agua de lluvia falsa de los rodajes porque temía coger un resfriado. Iba al psiquiatra tres veces por semana, pero eso no parecía aliviarlo demasiado.
En los años 80, tras el fracaso de su tercer matrimonio, Allegra se quedó a vivir con él en un apartamento y las cosas empezaron a ponerse realmente difíciles. «Mi padre fumaba cocaína en el baño, a través de la puerta se escuchaba el borbotear de la pipa. Cuando volvía del colegio, me lo encontraba amodorrado en la cama. Tuve que actuar como si fuera su madre porque él se pasaba todo el tiempo colocado». Allegra tenía 15 años.
Al enterarse de la situación, su hermanastra Kelly, hija mayor de Curtis, tomó cartas en el asunto y envió a Allegra a Alemania, de nuevo con su madre. Tanto Kelly como su hermana Jamie Lee, las dos hijas que Curtis tuvo con Janet Leigh, estaban al tanto de los problemas de su padre. Jamie Lee, la única de sus vástagos que ha tenido una exitosa carrera en el cine, reconoce que ella misma consumió drogas con él en los años 80. Incluso llegó a decir: «No era un verdadero padre».
Allegra, en cambio, lo justifica. «Me resultó muy duro que Jamie dijera eso de él. Jamie y él siempre compitieron un poco por ver quién conseguía mayor notoriedad. Yo, desde luego, no soy una víctima de mi infancia».
Y añade: «Mi padre podía entretener a toda una multitud, pero no era capaz de hablar sobre sus sentimientos, sus miedos. Nunca aprendió a hacerlo. Era un hombre divertido, cariñoso, siempre me apoyó y me animó a afrontar los desafíos, pero nunca quiso enfrentarse a los problemas, ni a los de su mujer ni a los de sus hijos… y tampoco a los suyos. Siempre le tuvo miedo a envejecer, temía que su carrera terminara. Había arrinconado completamente su pasado, el del judío Bernard Schwartz, hijo de unos emigrantes pobres del Bronx. Se había convertido por entero en Tony Curtis, y Tony Curtis era un tipo enérgico, juvenil. En un momento dado empezó a sufrir depresiones e intentó compensarlas con las drogas».
Al parecer, Tony Curtis nunca dejó de ser –o temía no poder dejar de ser– Bernie Schwartz, el hijo de un inmigrante húngaro judío que siendo un crío se ganaba la vida timando y robando en las calles de Nueva York. Una de sus especialidades era tirarse ante las ruedas de los camiones en marcha para fingir un accidente y que los transportistas le diesen dinero para un taxi que lo llevase al hospital. «Era un pequeño delincuente», confesó él mismo en su autobiografía, hasta que un día su padre lo envió a una especie de reformatorio en el que daban clases de interpretación.
Esto último no era casual. Su padre llegó a Estados Unidos decidido a ser actor, pero su deficiente conocimiento del inglés truncó su sueño y tuvo que trabajar como sastre en el Bronx. De hecho, Tony Curtis no habló inglés hasta los siete años. En el campamento-reformatorio descubrió el teatro. Y le entusiasmó. Aunque a los 17 años se unió a la Marina, ya estaba decidido a ser actor.
Se fue a Hollywood con poco más de un dólar en el bolsillo y se presentó en casa de la actriz Shelley Winters con la excusa de que conocía a una tía suya del Bronx. A Winters debió de caerle bien porque lo colocó en un apartamento para compartir con Marlon Brando, le presentó a su amiga Marilyn Monroe y le consiguió una cita en los estudios Universal, que vieron potencial en aquel guapo y decidido joven neoyorquino.
Por entonces, lo primero que hacía un aspirante a actor era rebautizarse con un nombre comercial. Curtis eligió Antonio Cortez. Los estudios, en cambio, optaron por uno menos latino, Tony Curtis. Debutó en 1945 con un mambo de 15 segundos con Yvonne de Carlo en Criss Cross, que protagonizaba Burt Lancaster. Pero el público –femenino– reparó en él cuando el departamento de publicidad del estudio filtró, al parecer accidentalmente, una foto suya con el torso desnudo.
Universal quiso hacer de él un sex symbol hasta que Burt Lancaster le ofreció coproducir y coprotagonizar con él Trapecio, en 1956. Fue un éxito total, que lo llevó a sus otros grandes taquillazos: El dulce sabor del éxito, Con faldas y a lo loco y Espartaco.
Y con el éxito llegaron las drogas y el alcohol, y su carrera se resintió, pero no fue hasta 1984, después de ser ingresado con una cirrosis avanzada, cuando decidió ingresar en la clínica Betty Ford y combatir lo que él llamó «varias enfermedades». Dejó el alcohol y las drogas y se quedó solamente con su «adicción a las mujeres».
La última de sus seis esposas, Jill Vandenberg, con quien se casó en 1998, era 40 años más joven que él. De hecho, era dos años menor que su hija Allegra. «Claro que cuesta acostumbrarse a ver a tu padre aparecer con una sex bomb. Pero pensé: ‘Mientras ella lo trate bien…’. Estoy segura de que mi padre la quería. Y Jill cuidó abnegadamente de él hasta el final».
En sus últimos años, Tony Curtis se reconcilió con todos sus hijos. Con todos, menos con Nicholas, fallecido en 1994 de una sobredosis de heroína. Nicholas era el mayor de sus hijos varones, los dos que tuvo con su tercera esposa, Leslie Allen. Allegra reconoce que fue un golpe devastador para todos, especialmente para su padre y una incuestionable lección sobre el efecto de las drogas que ella, asegura, nunca ha consumido. Con todo, dice echar de menos aquellos veranos de su infancia en la casa de Bell Air a finales de los 70. Como decía el personaje del millonario que descubre que su amada –Jack Lemmon– es un hombre en la última escena de Con faldas y a lo loco: «Nadie es perfecto».
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA) Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.